
Alicia Louzao (Ferrol, 1987) es doctora y licenciada en Filología Hispánica y Filología Inglesa. Ha publicado los poemarios Manual para la comprensión del insomnio (El Transbordador, 2019) y El circo volador (Versátiles, 2020).
Colabora en revistas como Quimera, Oculta Lit, Liberoamérica, etc.
Uno de sus versos fue seleccionado para decorar la ciudad de Madrid (por iniciativa de Versos al paso). Su relato “Pausa para una tostada” fue seleccionado para su publicación en el número 5 de la revista La gran belleza; y ha ganado premios tanto de poesía como de relato (en castellano y en gallego).
Finalista del XXXIII certamen Ana María Matute de narrativa (2021). Fue galardonada con el primer premio del VIII Certamen de Poesía Jovellanos al mejor poema del mundo (2021).
Actualmente es profesora de lengua y literatura en un instituto público de Madrid.
Las niñas que no queríamos ir a la escuela es un poemario inteligente y conmovedor, con una mirada original que hace que destaque entre otros poemarios. Observa la realidad de un modo diferente y con perspectiva y voz de mujer, lo cual, casi siempre, es garantía. Pasamos de la mirada desconcertante de una niña ante el mundo de los adultos a una visión nostálgica y adulta de la niñez. En el prólogo de Andrea Miceiras concluye, muy certeramente, que «el recuerdo sostiene lo efímero.»
Tal como indica Tes Nehuén en su blog literario Bestia Lectora, «el gran tema de este libro es la pregunta de si se puede salir de la tierra de los fracasados. Las posibles respuestas se perfilan llenas de matices y significados. Esa tierra puede simbolizar la herida siempre abierta del desconcierto pero también puede estar enlazada a la dificultad de entender el mundo, de comportarse como un ciudadano del mundo.»
Capítulo I. Colegio. Lugar de sabiduría
La tierra de los fracasados olía a col cuando la removías.
Porque venía todo el mar a la nariz y frotaba las cejas y la frente.
Las excavadoras procuraban desenterrar a los muertos con cuidado
y la tierra abandonada por todos olía a col fuerte, a col en cucharadas, hirviendo en una cocina de azulejos oscuros y techo de madera.
Una cocina rodeada de flores secas.
La tierra de los fracasados despertaba cada vez que llegabas a la estación.
Con una maleta de dos ruedas del tamaño de un puño de cría de ave y, dentro, las bragas descartadas, las cajas vacías, bolsas de plástico con restos de queso curado y una espina atravesada en la lengua y en la espalda.
Una espina de ojos castaños que se volvían verdes con la luz solar.
Que se volvían verdes con el flexo cuando en el salón solo estábamos los libros y nosotros y las migas de pan de unas piernas que estuvieron allí el último abril.
La tierra de los fracasados albergaba un colegio pintado de verde.
Cuando eligieron ese color, las monjas que lo habitaban sacaron sus palitos de madera para dar clase de gimnasia y aplaudieron con ellos, chocándolos ruidosamente, la decisión.
Las cárceles más bellas se pintan de color verde y se les posan todas las gaviotas, extenuadas, sobre el tejado rojo sangre de rodilla de adolescente que corre hasta caer al suelo.
El colegio verde llamaba por las mañanas a todos los infantes,
que acudían arrastrando sus mochilas de colores hasta la puerta, esa boca que se los tragaba a todos, vigilados por Trinidad.
Una, y tres veces,
que contabilizada a los presos de colonia fresca y cuellos blancos y los saludaba con una sonrisa mientras, escaleras abajo, se iban cocinando las salchichas con las herramientas para cortar el pan.
Había niñas de gordos gemelos capaces de tumbar a un camión. Y niñas que escondían Barbies bajo el abrigo. Y niñas que creían todavía en lo que soñaban en su cama, antes de leer las palabras prohibidas de una nota doblada en una papelera. Niños que tiraban pelotas a la pared y niños que fumaban en el baño.
Y los había que escaparían de la ciudad de los fracasados burlando todas las sombras.
Aunque nadie sabía nada.
Todos eran una fila de fetos uniformados, con una maraña de ideas en la cabeza y aparatos dentales. Algunos llevaban maldiciones en los bolsillos. Tan pequeños. Y otros ya se querían morir.
El colegio verde era un armario de cruces y de vírgenes y de rezos por la mañana y a la salida.
Los rezos bailaban con las maldiciones que los niños lanzaban a los que no levantaban la cabeza.
Había un pene cortado por la mitad en el libro de Coñecemento do medio. Y una vagina a su lado.
Y alguien doblaba la hoja para que ambos aparatos se encon-traran y entender, así, el origen del mundo.
Con estrépito.
Los recreos eran el despuntar de las civilizaciones.
Algunos los temían como se teme al monstruo que sabe dónde está tu herida. Ahí, justo debajo del calcetín rojo. Y se acerca con un palito largo dispuesto a indagar lo que hay debajo de la piel y abrir alguna que otra vena fina y transparente como la libélula en una mano.
Otros corrían despavoridos huyendo del saber, de eso que era el saber, dispuestos a engullir bocadillos ajenos y lanzar la pelota bien alto hasta encontrar la cabeza perfecta.
Y las chicas de pulseras de colores se situaban en su esquina, como las prostitutas de Montera se calientan en la calle. Y los chicos alimentaban sus fracasos riendo acerca de todas las niñas que les miraban y cuántos cigarrillos había en la mochila que sus padres no sabían que fumaban.
Otros soñaban con las puertas rojas abiertas.
Y Trinidad diciendo adiós.
Una y tres a la vez.
Que tengáis buena tarde, traed a vuestros hermanitos, aquí se come bien, esta vez aprobaréis, no recuerdo tu cara, tú no eres de este colegio, comprad flores a María.
Cuidado con los extraños.
Y todos los extraños de mi vida estaban en ese colegio de paredes verdes y presos incendiarios.
Una vez un chico se volvió loco y subió por las escaleras insultando a una monja que parecía el maestro Yoda.
Y otra vez sacó un paquete de galletas de limón y le ofreció a una niña que le miraba. Le miraba porque era malo, era alto, y era un auténtico cliché que acabó sirviendo en una gasolinera.
La tierra de los fracasados estaba habitada por chicos largos, altos, que ofrecían galletas de limón y se encerraban en sus casas frente al televisor encendido.
Un gato comiéndoles los pies.
Unas migas en el regazo.
Una ventana de acceso a la calle con cristales finos como un corazón.
Y todo el polvo acumulado en las chaquetas que caían en las camas como un pensamiento que nadie tuvo. El sol sobre la cabeza como una premonición. Solo cuando la lluvia lo permite.
Y chicos que conducen rápido porque quieren morir pronto.
Y te llevan en el asiento y no te ven porque solo quieren clavar sus ojos en el lugar donde acabe todo.
La tierra de los fracasados acumula chicos rotos.
Chicos piedra.
Chicos de ojos verdes que alguien extrajo de los mares lejanos y los dejó volcarse en unas cuencas vacías para llevar algo bonito en la cara.
Chicos sin nada debajo de la piel.
Quizá un avión perdido dando vueltas eternas.
Y fui testigo de que
la tierra de los fracasados olía a col cuando la removías.


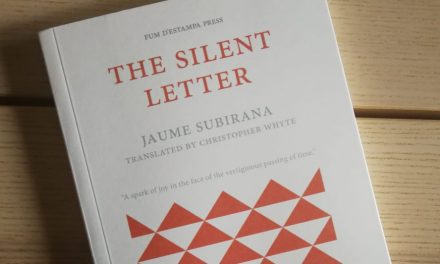





¡Muy bueno el poema!