La maestría en cuanto al oficio poético que Eduardo Cercedo despliega una y otra vez en cada una de sus obras es cosa aceptada y harto sabida. Por ello, lo primero que me atrevo a celebrar de este su más reciente volumen es la contundencia que despliega desde el título: la concentración del tema resuelto en una sola volátil pero, a la vez, aprehensible metáfora (soplo de ceniza). Si bien la noche unívoca y diversa, esa que es por todos conocida, no dejará de ser galaxia difusa por sí misma y significado del todo múltiple e inasible, por subjetivo y personal, a la vez que universal e infinitamente actualizable.
Cuando duermo
huir
de esta manera
sucede al sueño la piedra
al agua,
suena en equivalencia, la noche
mi escritura.
Así, una y otra vez, (y nuevamente) la entidad nocturna vuelve a ser ese todo ambiguo e inabarcable que desde siempre ahí está, y que restituye y complemente la naturaleza de las naturalezas (es decir, de la Creación toda) o de más de unas que otras esencias oscilantes entre el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, la hondura y la superficie, el dolor y la muerte, pero siempre en aras de un re-nacimiento.
Golpea la noche con su aroma mi sangre, en ella canta un caracol a la lluvia, es marzo.
Ya en otras alocuciones, Arturo Trejo Villafuerte ha indicado que Soplo de ceniza sorprende por su gran complejidad metafórica, pues Cerecedo nos obliga a dialogar poniendo en juego siempre dicotomías plenas, como, por ejemplo, lo físico frente a lo espiritual o lo tangible frente a lo intangible. En tanto que Hans Giébe indica que en este trayecto, este poeta se empeña en evocar lo efímero, la finitud e incluso nuestra mortalidad… Y dicta: «Es este un Soplo de Ceniza que no se va con el viento, sino que se queda entre nosotros como las palabras mágicas que hay que repetir, sobretodo cuando queremos que los hechos prodigiosos sucedan y vuelvan a suceder.»
El pájaro
hizo
canto,
aquí
la luz de la flecha,
la imaginación es parte del reino.
Armando Oviedo no se queda atrás e incluso destaca las muchas maneras en que la noche de este poeta es plurívoca (como por necesidad y por su naturaleza ha de serlo): noche oscura proclive al descanso y al encuentro (pero también y principalmente al reencuentro, el fundamental con uno mismo), o bien penumbra en la que incluso se pueden evocar todo tipo de seres, éteres o fantasmas (es decir, no necesariamente terroríficos), en tanto que este mismo comentarista, con agilidad pone sobre la mesa o sobre el tapete nocturnal las cuatro emes definitorias con la que Cerecedo crea y se re-crea: la noche mítica (diría incluso que se remonta al científico Big Bang), la noche mitológica (que por lo demás no deja de ser biológica o bien deviene siempre en anecdótica), la noche mística (la del encuentro con uno mismo, con el destino y hasta con el presunto responsable de la creación universal), y la noche mágica (esta infinita también, inagotable, indomeñable, festiva y libérrima)
La luna nada el pensamiento, aclara el color de las hormigas y la sangre recupera su marea con la luna en la lengua del lagarto.

Dulces y reparadores vinos y una que otra vianda hay sobre la mesa, dispuestos al lado de todas las historias, añoranzas, remembranzas y fatigas posibles, con una veladora y Vivaldi, y la lluvia u otros resabios de humedades de fondo (mares primigenios inclusive), estaciones que no son, al mismo tiempo, un solo largo poema, y el poeta evoca entonces a la noche y/o sus múltiples momentos, aquellos que, acumulados, trazan el camino hacia el yo más hondo, hacia la iluminación del ser, en tanto que tal noche (noctívaga y vaga), se nos despliega muralmente a fin de que advirtamos sus muchas esencias, fragancias, vericuetos, destellos, deslices, mareos, temperaturas, contextos, musicalidades y murmuraciones.
Beber la noche significa
aspirar un puñado de plomo, agujas
sobre la lengua, tinta, pulpo herido en el cabalgar de las horas vacías;
de ellas nace ese gusto por deletrear un movimiento,
el segundo.
Algo por demás curioso, pero natural también, es que aunque se nos relata incluso con insistencia que el poema se gesta en la ciudad, esta viene a ser casi un mero referente mítico, cuyos espacios y enunciaciones se tornan muy alejados de lo que comúnmente ciframos como urbano. Esto porque Cerecedo, fiel a su estilo ya su esencia de origen, por una parte todo lo ennoblece, mistifica y metaforiza, y por otra parte, porque en cuento a la enunciación opta siempre por buscar vida y revelación en cada espacio (o ser) del entorno. Nos entrega así un poemario pleno de naturaleza, incluso dentro de la urbe –que nunca es del todo (o no sólo) México/Tenochtitlan– y, mejor dicho, de su o sus suburbios; solares y solarios plenos de vida que anima en la sombra (al igual que sucede en los únicamente aparentes desiertos geográficos, donde la actividad a la luz de la luna es mucho más viva que la aparente y cansina calma diurna), y tenemos así una urbe de todos, pero individualizada, persona y también difuminada o diseminada; urbe rural o ciudad invisible o imaginaria, e incluso ciudad imposible a la manera de Ítalo Calvino.
Pero además del tiempo lejano y cercano, hay aquí la palabra fluida que en todo momento deviene oración y canto; instantáneas que aun así (en su brevedad) aspiran a la permanencia; todo ello configurado, trazado, confinado en también un abierto e infinito triángulo dialéctico, cuyos vértices opuestos vienen a ser la alegría y el sueño, frente al dolor, el cansancio o la realidad, pero como síntesis (y después de gozar lo más larga y plenamente posible a la noche-mujer) nos conducen indefectiblemente hacia la luz y la esperanza.
Aquí la aventura,
el camino convierte en río al mismo costado.
Aquí blancura,
haz que el sueño admita este ramo de tulipanes en el temblor de la carne. Allegro con fueco ma non tropo.



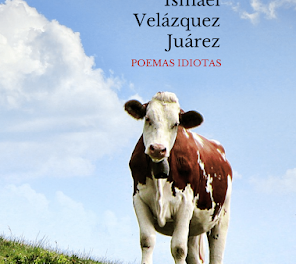




MUCHAS GRACIAS DANIEL POR TU TIEMPO EN DEDICARLE, TAMBIÉN, TU CRÍTICA A MI OBRA. GRACIAS DE NUEVO.