Un pueblo sin Historia es un pueblo con media identidad, puesto que desconoce, no sólo su origen, sino también la conformación misma de su razón social. Por ello, exaltar el pasado, venerar la Historia, es en gran medida un ejercicio de autoafirmación, mediante el que cada grupo cultural se identifica a sí mismo, como colectivo con unas raíces y un proyecto en común. Nuestra identidad más arraigada, nuestro yo más entrañablemente humano y más íntimamente apegado a la tierra, es inconcebible sin ese lazo atávico mediante el cual nos miramos y confirmamos cada día en el espejo de nuestros antepasados.
Afirmación de tan severa contundencia no parece ofrecer razón alguna para hacernos sentir la tentación de arrebatar su mayúscula a la Historia, ni para cuestionar la validez o representatividad de esa selección de recuerdos que conforman y sostienen nuestra identidad cultural. Sin embargo, el tiempo es algo más que un simple aliado de la memoria. Con el tiempo cambian las personas y cambian las ideas, y mientras determinadas premisas afianzan su solidez, otras comienzan a ser presa de dudas o cuestionamientos…
Es así como aprenden a convivir y combinarse, en el incesante devenir cronológico, la Memoria y el Olvido, la Presencia y la Ausencia, la Palabra y el Silencio. Es así como empieza a sustituirse la Verdad por pequeñas verdades cotidianas y como comienza a ceder terreno la Historia frente a las historias anodinas que han ido quedando relegadas en los dominios de lo nunca escrito. Pero es así, también, inmerso en esa dialéctica, como aprende el ser humano a no conformarse con un mundo de herencias (pre)establecido, y a construirse a sí mismo inmerso en una realidad en constante gestación, fruto del esfuerzo, de la inquietud y del afán de superación de cada día.
Historia, palabra, escritura… son términos indisolublemente ligados a lo que podemos llamar Relato Oficial del Pasado. El pasado, sea reciente o remoto, es irrecuperable como tiempo real y accesible. Es imposible retener eslabón alguno de esa cadena temporal que fluye de forma imparable, y que hace de nuestra vida una sucesión de recuerdos, tejidos entre la experiencia personal y la herencia colectiva. Sin embargo, nuestra inquieta naturaleza humana nos impulsa permanentemente al conocimiento y al (re)conocimiento. Y ese impulso nos conduce a intentar recuperar un tiempo pasado sobre el que sustentar la identidad misma de nuestro ser social. Así nació, por ejemplo, la mirada feminista a la literatura: una necesidad de volver a mirar la existencia en todos sus vértices para (des)cubrir lo que quedó relegado por irrelevante o no ortodoxo, como el protagonismo de la mujer en el gran cuento del mundo.
En la medida en que recordar nos ayuda a conocernos mejor, a mejor comprender nuestros miedos y anhelos y a hacernos un poco más humanos, en todo pueblo ha existido siempre una escrupulosa reverencia hacia su tradición. Reverenciar el pasado es conservarlo mediante su constante recreación verbal, mantenerlo vivo reafirmando aquellas claves y aquellos acontecimientos que nuestros antepasados han querido legarnos. Por eso, si ese legado pertenece a toda la Humanidad, parece a todas luces injusto que continúe, a través de los siglos, escribiendo y suscribiendo la autoridad de tan sólo una parte de ella.
Resulta una suposición razonablemente aceptable el hecho de que los hombres no han podido forjar solos la Historia. Basta una breve reflexión sobre ello para advertir que ha sido necesaria y constante la aportación de las mujeres, como soporte estratégico en los grandes conflictos bélicos –desempeñando sus incansables roles de cocinera-concubina-enfermera del aguerrido luchador- y, por supuesto, como (re)productora de todos y cada uno de los hombres mediocres y sublimes del mundo –tarea insustituible en su trascendencia-.
Decía Virginia Woolf, acerca de esta insoslayable pero obviada realidad, que las mujeres «[h]emos concebido y criado y lavado y enseñado, tal vez hasta los seis o siete años, los mil seiscientos veintitrés millones de seres humanos que ahora pueblan el mundo […] y eso también toma su tiempo» (1). Sin embargo, lejos de considerarse un factor históricamente decisivo, el rol femenino ha sido tradicionalmente mantenido en esa «aceptación razonable» que le impide desarrollarse más allá de lo «biológicamente natural». Ha sido mantenido «al calor del hogar» y de espaldas a los grandes acontecimientos, lejos de cuestiones sociales, políticas o jurídicas que entorpeciesen su sacrosanta función doméstica.
Si la Historia es cosa de todos los seres humanos, es de justicia atender a la manera en que todos y cada uno de los grupos que componen nuestra especie -raciales, sexuales o culturales- han contribuido a su construcción. Sólo teniendo esto en cuenta podremos acceder al conocimiento de la Historia de la Humanidad y superar de una vez por todas ese modelo caduco de «historia universal» protagonizado y autorizado por el hombre-blanco-occidental en absoluta exclusividad.
(1) Virginia Woolf, Un cuarto propio, Madrid, Júcar, 1991, pág. 144.



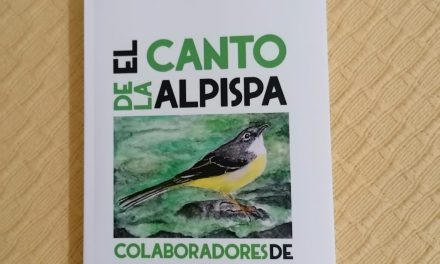




Excelente artículo.
Mi enhorabuena a la autora.
Muchas gracias.