Mucho antes de descubrir el haiku, la prosa de Jorge Luis Borges fue parte esencial de mis lecturas de adolescencia. Hace pocos días volví a hojear un manido volumen de bolsillo -que contenía, junto a otros, el célebre «El Aleph»- y releí el siguiente fragmento, titulado «Del rigor en la ciencia».
En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del Imperio, toda una provincia. Con el tiempo, esos mapas desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la Cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos; en todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas.
– Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes, libro cuarto, cap. XIV, Lérida, 1658.
Inmediatamente, esta lectura trajo a mi memoria uno de los haikus más conocidos del porteño.
¿Es un imperio
esa luz que se apaga
o una luciérnaga?
Que sin ser un haiku en sentido estricto nos hace reflexionar sobre la importancia, relativa, de lo que nos rodea y de lo que nos rodeamos, y de cómo el universo entero puede estar contenido en lo más pequeño.



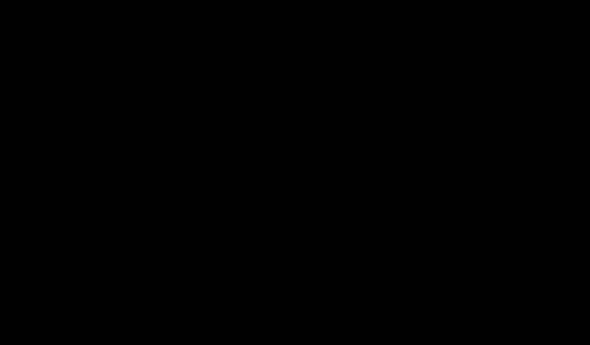




excelente, este haiku me ha servido siempre para refutar toda aspiración política de los trepadores que sostienen que debemos obligatoriamente ocuparnos de Política.