Pedro Alcarria (Barcelona, 1975) es poeta, traductor y gestor cultural. Es autor de los poemarios “El dios de las cosas tal y como deberían ser” (ArtGerust, 2013), “Camada” (Ediciones Vitruvio, 2021; segunda edición, 2024), seleccionado como uno de los mejores poemarios de 2021 por la Asociación de Editores de Poesía, y “París Berlín Roma” (Ediciones Vitruvio, 2025). Además de la plaquette “Damnatio Memoriae” (2015) en colaboración con José A. Ortiz.
Ha realizado la primera traducción al español de “Las ciudades tentaculares” de Émile Verhaeren (Ediciones Vitruvio, 2022) y una nueva versión de “Las flores del Mal” de Charles Baudelaire (Ediciones Vitruvio, 2023). Ha colaborado con poemas, reseñas y entrevistas en revistas literarias como Zenda, República Digital, El coloquio de los perros, Casapaís (Uruguay) y Alga. Fue coeditor del número 7 de la revista “Tinta en la Medianoche” (Ediciones Vitruvio, 2022) y ha participado en la antología “Cerca de Hierro. 59 voces y 5 miradas hacia José Hierro” (Ediciones Vitruvio, 2022) y en la antología poética Radical 3: Recull Magnètic de Poetes (Editorial Promarex, 2024).
Desde su creación en 2022 coordina el Festival de Poesía Ediciones Vitruvio en Barcelona, y dirige el ciclo Diàlegs Poètics en colaboración con el Centre Cívic Can Deu, que forma parte de la Xarxa de Centres Cívics de l’Ajuntament de Barcelona. Desde 2017 colabora en Radio Castelldefels, donde participa en el programa cultural semanal “Lou Reed ha muerto”, coordina el espacio “Poemas Regalados” dedicado a la difusión de la poesía, y colabora en la sección “Píldoras culturales” con entrevistas a poetas relevantes del ámbito nacional.
1-¿Podría contarnos un poco de su vida y actividad literaria?
Pues nací en Barcelona un otoño de 1975, para ser preciso en Hospitalet. De forma más justa y exacta diré que crecí en el barrio de Bellvitge. He publicado tres poemarios, un par de traducciones y actualmente coordino varias iniciativas culturales en Barcelona relacionadas también con la poesía.
2. ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y cómo le influyeron?
Mi primer contacto con la poesía se produjo en la infancia, en la escuela primaria. Recuerdo muy nítidamente una primera fascinación que tardaría aún años en concretarse. Mis lecturas iniciales fueron de los pocos libros de poesía que había en casa, Antonio Machado y García Lorca básicamente. Cuando se me despertó la vocación por escribir -en torno a los veinte años- mi ambición fue la de hacerme narrador. Por eso fui el primer sorprendido cuando a medida que añadía obras de poesía a mi régimen de lecturas, muy gradualmente mi interés por la lírica se hacía dominante. Si tengo que mencionar los nombres que decantaron aquella balanza del lado de la poesía serían los ya citados de Lorca y Machado, junto a los de Juan Ramón Jiménez, T. S. Eliot, Rimbaud, Baudelaire, Celan y tantos otros que se fueron sumando con los años.
3. ¿Cómo definiría su poesía?
El resultado de un trabajo muy íntimo que se ha ido gestando de forma lenta y obstinada. Aun así creo poder afirmar que nunca he caído en lo autocomplaciente. Me he apartado siempre del sentimentalismo, no concibo que el poeta deba limitarse a ser un portavoz de los más nobles sentimientos humanos. Con ello, tantas veces se incurre en la impostura. He tenido la ambición de la originalidad, de escribir un tipo de poesía que naciera de la extrañeza absoluta, diferente y propia. Y fundamentalmente, creo que la esencia del lenguaje poético debe ser la transformación, que la poesía debe intentar convertir las palabras, gastadas por el uso convencional, en aquello que en potencia pueden llegar a ser.
4. ¿Cree que el poeta “evoluciona” en su escritura? ¿Cómo ha cambiado su lenguaje poético a lo largo de los años?
Sí. En mi caso ha habido una depuración formal sostenida en el tiempo, que se ha traducido en una producción no muy extensa -tres libros publicados hasta el momento y una plaquette en colaboración- en la que he ambicionado escribir sin acomodarme. Intento estar alerta ante la tentación de convertirme en un poeta de guardia. Pienso que solo hay que dar cauce a la poesía cuando esta surge de una necesidad extremadamente urgente. Lo contrario es rendirse al oficio, caminar en círculos. Si no se ha producido, en primer lugar, un cambio de piel, difícilmente va a estar en condiciones el poeta de expresar algo nuevo. Y en esa evolución, llegado el caso, uno debe estar dispuesto a detenerse y callar.
5. ¿Cómo siente que un poema está terminado y cómo lo corrige?
No sabría explicarlo del todo, pero en mi caso no se trata tanto de corregir como de reescribir. Rara vez un poema me convence si ha salido de una sola vez. Necesito volver a él, cambiar palabras, el ritmo, mover los versos… Es como un proceso de transformación, en donde poco a poco las palabras van encontrando su forma, su tono, su verdad. A veces siento que me voy acercando a algo, a un centro de sentido o de emoción, y cuando llego a ese punto, lo reconozco. Ahí es cuando sé que el poema está terminado, o al menos que ha llegado tan lejos como yo puedo llevarlo.
6. ¿Cuál es el fin que le gustaría lograr con su poética?
Como he dicho, mi poesía nace de una necesidad íntima, casi como una forma de resistencia personal. Escribir es también preservar algo esencial en medio del caos de una vida marcada por la aceleración y el ruido externo. Persistir, pese a todo, en esta manía improductiva de escribir poesía, es sobre todo una forma de cuidar lo humano, de preservar el espíritu.
7. ¿Qué lugar ocupan las lecturas en vivo para un poeta como usted?
Las lecturas y encuentros entre poetas son vías de acceso al género muy importantes. Me interesa mucho que la poesía conquiste el espacio público, como demuestran los recitales y ciclos que he organizado en los últimos años, por ejemplo el espacio Diàlegs Poètics, en donde no solo se recita, sino que se habla de poesía y se reflexiona. Sin embargo, nada de ello puede sustituir el encuentro íntimo con el poema, la lectura en soledad.
8. ¿Qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de Internet, foros literarios, cibernéticos, revistas virtuales, blogs, etc.?
Han abierto un mundo desde luego, no solo han facilitado que muchas más personas accedan a la lectura y escritura de poesía, también han generado redes de afinidad, comunidad y circulación que antes eran impensables. En ese sentido, han democratizado el género. Pero también han traído sus propias distorsiones. Las redes sociales en especial, tienden a validar cualquier cosa como poesía, a menudo por su impacto inmediato o por cuestiones ajenas a la calidad literaria. Antes, esa tarea de criba o de reconocimiento la desempeñaban revistas especializadas, las editoriales o incluso la crítica. Ahora ese filtro casi no existe, o es muy difuso. Eso obliga a desarrollar una lectura más atenta.
9. ¿Podría recomendarnos un poema de otro autor o autora que le haya gustado mucho?
Uno solo es difícil. Pero por algún motivo, el primero que me viene es “Susan Lenox” de Juan Eduardo Cirlot, un poema que tiene un hálito que me fascina, su cadencia llena de aliteraciones, su pulso hipnótico… Es un efecto que me gustaría conseguir.
10. ¿Qué libro está leyendo en la actualidad?
Actualmente estoy releyendo la biografía de Ian Gibson sobre García Lorca, compaginándolo con la relectura también de varios poemarios: “Las provincias de Benet o Vivir en un Chagall” de Elías Gorostiaga y “Conjunción de las aguas” de Goya Gutiérrez.
11. ¿Qué consejos le daría a un joven escritor o escritora que se inicia en este camino de la poesía?
Que lea mucho, que huya de la tentación del adanismo y de la prisa. Que se dé tiempo. Y que, una vez haya escrito lo suficiente, y esté convencido de su vocación, que se detenga a escribir su propia poética antes de continuar.
12. ¿Cómo ve usted actualmente la industria editorial?
No soy un experto, pero creo que la impresión, a estas alturas ya general, es que hay un exceso de producción que dificulta que los libros encuentren su público. En poesía, esto se agrava por la enorme desproporción entre autores y lectores. Muchas veces, más que una industria, el circuito poético parece una red de afinidades que se sostiene simplemente por buena voluntad. Muy a menudo el esfuerzo de promoción recae casi por completo en el autor. ¿La solución? Hacer crecer a los lectores. Pero cómo se logra eso, no lo sabe nadie.
13. ¿Cuál es la pregunta que le gustaría que le hubieran hecho y que no le he hecho?
Tal vez: ¿Qué importancia tiene la traducción en su escritura? La traducción se me ha revelado como la lectura más honda concebible, la forma más intensa de comunión con una obra ajena. Tener la oportunidad de traducir “Las flores del mal” supuso un regalo inmenso; y antes de eso, descubrir “Las ciudades tentaculares” de Émile Verhaeren, que no estaba traducido a nuestro idioma, fue como encontrar un tesoro olvidado. No puedo dejar de preguntarme ¿qué otras voces no han llegado aún a nuestro idioma? ¿Cuántos poemas maravillosos esperan todavía ser leídos?
Muchísimas gracias, Pedro por esta entrevista tan interesante. Ha sido una enorme suerte poder contar con ella para empezar la temporada que marcará el décimo aniversario de la revista.






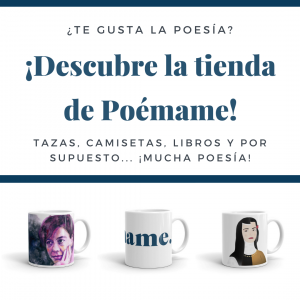
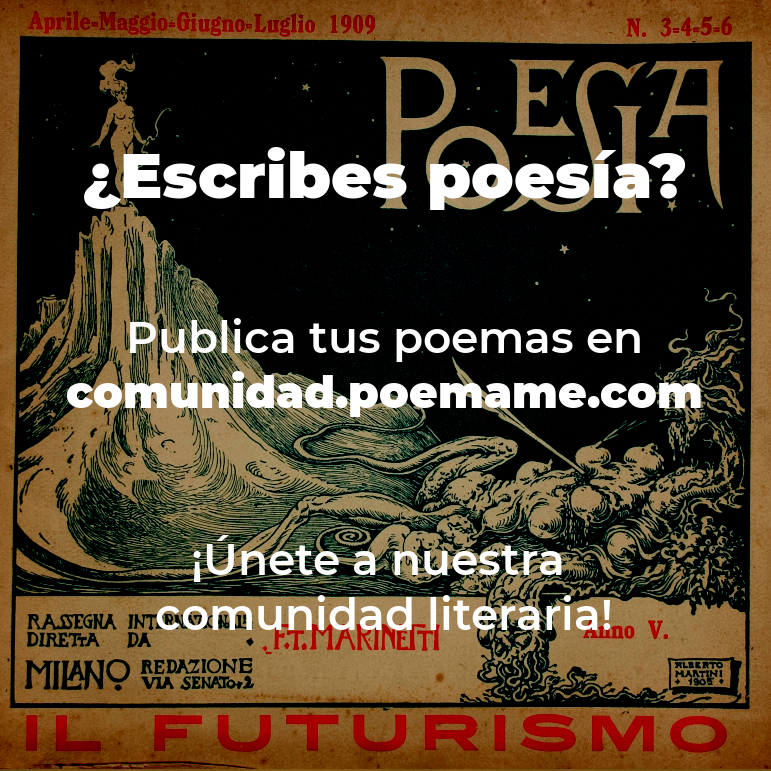
Comentarios Recientes